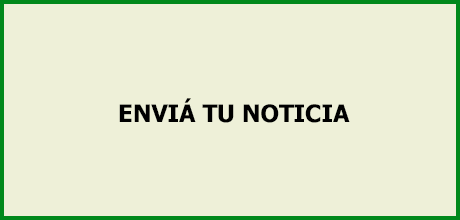#Columna
La (In)Justicia Patriarcal
20/04/2021. por Natalia Buira, Master en Derechos Fundamentales

Con motivo de la revictimización que han sufrido la ya sufrida y vulnerabilizada familia Peñalva con la resolución judicial de la prohibición de acercamiento al Poder Judicial y con ello la vulneración del derecho de acceso a justicia que fuera dictada por la jueza Zunino a instancia del fiscal Molinati para “proteger” a una serie de jueces y fiscales que en más de nueve años no han cumplido con el deber de debida diligencia en la investigación y esclarecimiento de las muertes violentas de las jóvenes Luján Peñalva y Yanina Nuesch, es que me ha parecido muy propicio un trabajo de las Dras. Antares Dadiuk y Carolina Julia Torres que fuera publicado en la Revista Derechos en Acción REDEA- año 4 número 11 de la Universidad Nacional de la Plata titulado “Derecho humano a la verdad. El escrache como acto parrhesiástico”. Cabe aclarar que ambas autoras son especialistas en derechos humanos.
En este trabajo nos dicen que los escraches como nueva forma de protesta irrumpieron en la escena social de Argentina en la década de los años 90, década en que también aparece la agrupación HIJOS (sigla que significa Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) como nuevo actor social.
“Los escraches constituyeron protestas sociales que se generaron como respuesta al Estado ante la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Las protestas se realizaban en los domicilios particulares o laborales de los genocidas”.
Las autoras sostienen que el escrache es una forma de protesta social y la analizan desde su visión como acto “veraz”, como ejercicio del derecho fundamental a conocer la verdad. Como acto verídico se encuentra en contraposición a la negación de la verdad por parte de los órganos judiciales encargados de su investigación. Las autoras también hablan en este trabajo de la criminalización de la protesta social.
Los escraches de HIJOS ocurrieron frente a la impunidad que generaban las leyes de obediencia debida y punto final y los decretos presidenciales del indulto.
Esta nueva forma de protesta social que surgió en Argentina y que forma parte del acervo de la construcción democrática, contribuyó grandemente a la revitalización de la lucha por los derechos humanos en esa adversa situación hacia los derechos humanos por parte de los tres poderes estatales, al evidenciar públicamente la impunidad de los genocidas ante la ausencia de cualquier tipo de condena legal.
Nos relatan y entonces recordamos que acompañaba a los escraches el arte activista encarnado principalmente en dos agrupaciones de arte activista el Grupo de Arte Callejero (GAC) y el Grupo Etcétera con máscaras, representaciones teatrales, carteles, todas estas formas de manifestaciones contra la impunidad instalada.
Mientras Madres de Plaza de Mayo había intentado dar visibilidad a las víctimas, Hijos intentaba visibilizar a los victimarios ante la manifiesta impunidad. La consigna era “Si no hay justicia, hay escrache”. Mientras Madres de Plaza de Mayo tenían un lugar específico: la vuelta a la plaza de Mayo, los escraches de HIJOS constituían una práctica dispersa, podían ocurrir de improvisto y en cualquier lugar.
Pronto la modalidad del escrache comenzó a ser utilizada por el movimiento de derechos humanos de países vecinos como Uruguay y Chile, también periodistas extranjeros se realizaron notas y documentales sobre el tema.
El derecho a la verdad:
Actualmente el derecho a la verdad es considerado como un derecho que pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general. Conforme a esta concepción, el derecho a la verdad se basa no sólo en el Artículo 25, sino también en los artículos 1(1), 8 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana ha señalado que “toda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”( informe Anual-2002 de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión, párrafos 41 y 42).
La Comisión comprobó una violación del Artículo 13 respecto del derecho a la verdad en un caso en 1999, en El Salvador, al constatar que se había violado el derecho a la verdad, señaló que el Estado tiene el deber de brindar a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general información acerca de las circunstancias que rodearon las violaciones graves de los derechos humanos y acerca de la identidad de sus perpetradores, y afirma asimismo, que este derecho emana de los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13.
En el caso de “Los niños de la Calle” en el párrafo 204, la Comisión consideró al aludir a la violación del artículo 1.1, que “como resultado de las fallas del procedimiento judicial interno, a las familias de las víctimas se les negó su derecho a conocer y comprender la verdad y los derechos que trataban de reivindicar a través de los tribunales”.
Como ha señalado la Corte Interamericana en el caso Paniagua Morales: “la investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables…es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”.
Los escraches de HIJOS contribuyeron activamente a que en el año 2003 el Congreso de la Nación anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el 14 de junio del 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo histórico declarara la inconstitucionalidad de ambas leyes y a su vez declara la validez de la ley 25.779 que las anula. Con ello se produjo el proceso de reapertura y apertura de las causas penales contra los genocidas.
El escrache como acto parrhesiástico o verídico:
El escrache como nueva forma de protesta social basada en el derecho humano a la verdad será ahora relacionado con el concepto de PARRHESÍA de Michael Foucault.
Foucault conceptualiza la parrhesía que es una palabra griega como “hablar franco”, y nos dice que es una virtud, una cualidad, un deber, una técnica y un procedimiento.
Los parrhesiastas son los hombres (y mujeres) verídicos que tienen el coraje de arriesgar decir la verdad en un pacto consigo mismos.
Luego de la desaparición de Jorge Julio Lopéz nos dicen las autoras del trabajo que estamos analizando, el escrache como acontecimiento verídico adquiere esa característica que menciona Foucault “los parrhesiastas son aquellos que arriesgan su vida por decir la verdad”. Permítanme aquí una alusión al recomendado documental por la Dra. Simensen de Bielke: “Las tres muertes de Marisela Escobedo”: la primera cuando un feminicida pone fin a la vida de su hija, la segunda con la injusta sentencia judicial de absolución, la tercera el asesinato de la misma Marisela Escobedo por insistir en exigir a las autoridades mexicanas la justicia debida.
El parrhesiasta nos continúa diciendo Foucault se diferencia de todo lo que puede ser mentira y adulación.
HIJOS tenía la necesidad de denunciar la impunidad institucional y revitalizaba la lucha por los derechos humanos ante la ausencia de atisbo alguno de condena legal. Los parrhesiastas ponen el cuerpo y la vida por “decir verdad”, en los actores que llevaban a cabo estas acciones de protestas contra el silencio y la invisibilización de la verdad, se presentaba en cada momento amenazas, intimidaciones y judicialización de la protesta social con consecuencias penales para los propios parrhesiastas.
“El obligarse por la verdad y el decir veraz es al mismo tiempo el ejercicio más alto de la libertad” (Foucault)